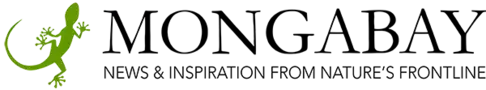Patricia Gualinga está sentada en un café ruidoso, en una calle céntrica de El Puyo, un enclave de cemento en medio de la Amazonía ecuatoriana. Es un viernes de febrero de 2019, pasadas las diez de la mañana. El Puyo —un avispero de comerciantes, petroleros, funcionarios internacionales y activistas ambientales— está alborotado desde temprano. Un breve aguacero amazónico ha limpiado el ambiente y enfriado el asfalto.
Gualinga habla con su voz dulce y severa sobre su vida —una vida que no esperaba, pero que, puesta a elegir, tomó por completo: lleva más de 20 años dedicada a la resistencia contra la explotación petrolera en las cerca de 135 mil hectáreas del territorio ancestral de Sarayaku, un pueblo de la nacionalidad Kichwa en el centro de la Amazonía ecuatoriana, a orillas del río Bobonaza, donde viven unas 2 mil personas. Ha sido acusada de ‘sabotaje y terrorismo’, de ser desestabilizadora, una niña caprichosa, y nada más hace un año recibió amenazas de muerte. Nada de eso estaba entre sus planes de vida. “Mis padres son líderes importantes”, dice, mientras ve pasar carros y transeúntes, “y yo crecí con la conciencia de la defensa de los derechos y del territorio, pero yo era la más tranquila de mis hermanos”.
En medio del estruendo de los escapes de motocicletas modificados, de los parlantes que empiezan a retumbar en las aceras, de las licuadoras que trituran naranjillas y de las pailas donde hierve el aceite, Gualinga abre sus profundos ojos negros y se arregla la melena negra y larga, como una cascada interminable, y recuerda que la única vez que había hablado públicamente sobre la causa indígena del Ecuador había sido en 1992.
Recién graduada del colegio, a los 18 años, Gualinga caminó los 500 kilómetros que recorrieron 1200 indígenas de 148 comunidades aglutinadas en la Organización de Pueblos Indígenas de la Provincia de Pastaza (OPIP). Iban desde la selva a Quito, donde esperaban reunirse con el gobierno. En medio de la marcha, un reportero se acercó al grupo de jóvenes en el que estaba Gualinga y le preguntó qué pedían. “Algo muy sencillo”, recuerda ella que le contestó, “que nos entreguen nuestros territorios”. La claridad y elocuencia de Patricia Gualinga se dejaba ver, aunque tomaría unos años en mostrarse por completo.
La marcha de la OPIP de 1992 cambió la historia de la relación de los pueblos indígenas del Ecuador con el Estado. Llegaron a una Quito desconcertada el 23 de abril, donde un grupo de activistas les entregaron rosas y comida. Lo primero que hicieron los indígenas al llegar a la capital fue hacer un homenaje a Jumandi, líder amazónico descuartizado por los españoles en el siglo XVI. A las 11 de la mañana fueron recibidos por el entonces presidente de la República, Rodrigo Borja, que dos años antes había rechazado las exigencias presentadas por la OPIP. “Intenta crear un Estado paralelo donde no rijan las leyes y las autoridades ecuatorianas”, había dicho Borja.
Pero la organización indígena, liderada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), de la que era parte la OPIP, había sentado a la mesa al gobierno. Era la primera vez que una delegación de indígenas amazónicos cruzaban la columnata del Palacio de Carondelet, la sede presidencial, en una visita oficial. “Esta es su casa”, les dijo Borja.
Uno de los líderes de la marcha, Valerio Grefa, empezó su discurso ante el presidente, los ministros y los generales de las Fuerzas Armadas, diciendo que estaban ahí “en representación de todas las vidas de la selva”. Los ojos de Patricia Gualinga se movían, inquietos, de un lado a otro, mientras procesaba lo que veía y escuchaba desde las sillas puestas, como público, en el salón donde eran recibidos.
Una de sus tías le habló al presidente Borja en nombre del pueblo Sarayaku —que en su idioma significa río de maíz— en un español imperfecto, pero con un mensaje clarísimo: “Este es el rostro de los indígenas amazónicos”, le dijo.
Patricia Gualinga recuerda la emoción de esos días —“participé con mucha pasión”— pero a sus 18 años no sabía —cómo podría saberlo— que su destino sería convertirse en el rostro más visible de la resistencia de su pueblo en las próximas dos décadas. Su hermano Eriberto, un cineasta que viaja por el mundo mostrando sus películas sobre la resistencia sarayaku, dice que su hermana “hacía su propio estilo de vida, sin renunciar ni olvidar que era de Sarayaku, pero desde donde estaba”. El tiempo la pondría exactamente en el centro de la causa de su pueblo. Solo había que esperar un poco.
§
Toda historia de resistencia es una historia abierta. La primera parte, aquella de 1992, terminó con la adjudicación formal de más de un millón de hectáreas a más de 100 comunidades indígenas. Durante los más de 20 días que duraron las negociaciones, Patricia Gualinga y cientos de otros indígenas acamparon en el histórico parque El Ejido de Quito. Al final, se decidió que el Ejército contraloría una ‘zona de seguridad’ de 40 kilómetros en la frontera con el Perú (con el que el Ecuador tenía entonces una guerra intermitente) y que se ampliaría el Parque Nacional Yasuní en 270 mil hectáreas. La tercera resolución de los acuerdos de 1992 fue que el Estado seguiría administrando los recursos debajo de las tierras ancestrales. Esa última determinación perpetuaría el conflicto constante entre corporaciones, Estado y pueblos indígenas.
El Parque Nacional Yasuní volvería a los titulares 20 años más tarde, cuando un entusiasta Rafael Correa, nuevo presidente del Ecuador, prometió en 2007 no perforarlo para sacar petróleo. Seis años después, Rafael Correa, convertido en un autoritario caudillo, terminaría, contra su palabra, autorizando y promoviendo su explotación, y de paso acusando a ambientalistas y líderes como Gualinga de ser enemigos del Estado. Pero, en 1992, la historia parecía cerrada, y Patricia, la más tranquila de sus hermanos, tomaría caminos que la alejarían del activismo.
A inicios del siglo XXI, ella estaba aprendiendo algo que le resultaría sumamente útil en la vida que aún no la alcanzaba: tenía un puesto importante en el Ministerio de Turismo del Ecuador. “Era la directora regional de turismo”, dice, sonriente, mientras ve por el balcón de caña guadua en que habla.
Gualinga había llegado al cargo por el mismo ímpetu que, años más tarde, la convertiría en la lideresa del pueblo Sarayaku. Su familia había decidido abrir una pequeña operadora de turismo, porque la ley vigente entonces no les permitía a las comunidades gestionar directamente las visitas a sus territorios. “Se me ocurrió que podíamos invitar a la Ministra de Turismo para que vea que no teníamos derechos de manejar nuestro propio turismo, sino solo las empresas”. Gualinga escribió “una de tantas cartas que que uno envía y los ministros no contestan”. Sin embargo, la ministra, que se llamaba Rocío Vásquez, le respondió, prometiéndole que iría a Sarayaku.
Recibir a una ministra de Estado era algo que jamás se había hecho en la comunidad. Gualinga, que mediaba entonces en sus veinte años, se dio cuenta que movilizar a un personaje de ese perfil iba a requerir una logística costosa y especializada. “No tenía idea cómo iba a llevar a la Ministra hasta Sarayaku”, dice, como sorprendida de sí misma. Entonces Gualinga decidió que había una única forma de hacerlo: en helicóptero. Solo tenía que encontrar a alguien que le prestase uno.
Viajó a Coca, la ciudad donde está el cuartel general de la Cuarta División del Ejército del Ecuador que patrulla toda la Amazonía, a pedir hablar con el general que la comandaba. Durante una semana fue todos los días a tocar la puerta a preguntar por un general cuyo nombre ya no recuerda. Le daban respuestas de cajón, para evitar la visita. Que estaba en Gualaquiza, al sur, que lo habían llamado a Quito sus superiores, que había regresado pero que había salido enseguida a Macas, cerca de la frontera con el Perú. “Dígale que la señorita Patricia Gualinga lo está buscando”, le repetía a los cadetes que la atendían, algo desconcertados por sus pantalones de cuadros y sus camisetas amarradas al ombligo. “Anótele el mensaje, por favor”, les decía y se iba, y volvía al día siguiente, a repetir el mismo parlamento, hasta que terminó por quebrar la voluntad militar. “Quizá solo me recibió por curiosidad de saber quién era esta chica que lo iba a buscar todos los días”, dice Gualinga, con una sonrisa a medias, como recordando las dimensiones de su atrevimiento.
Cuando se le plantó al general, no solo le pidió un helicóptero, sino que le dijo que fuese el más grande que tuvieran: un Mil MI-171, de fabricación rusa. “No sé con qué ángel habré ido ese día, o de qué humor habrá estado el general, que me dijo que bueno, y que él también iría”. Una semanas después, la ministra Rocío Vásquez, una vegetariana que no pudo comer la carne que le ofrecieron, visitó Sarayaku, junto a militares y asesores.
Cuando el helicóptero aterrizó, levantando un polvo ancestral y amarillo, lo primero que la Vásquez pidió fue hablar con la señora Gualinga que había organizado la travesía. Cuando le señalaron a la jovencita de pantalones a cuadros y camiseta pupera, hizo una cara como la de los conscriptos a cuya puerta tocaba Patricia Gualinga, pero no dijo una sola palabra. Comió lo que pudo, bailó, tomó chicha y se fue. Tres meses más tarde, llamó a la joven sarayaku para ofrecerle dirigir todo el Ministerio de Turismo en la Amazonía ecuatoriana.
§
Patricia Gualinga le dijo que no a la Ministra. “Me daba miedo”, dice. Luego vinieron las épocas tumultuosas de la crisis bancaria y la caída del presidente Jamil Mahuad. El Ecuador era un país en soletas, en el que ocho de cada 100 habitantes (que sumaban más de un millón) se habían ido, por todos los medios posibles, legales e ilegales, arriesgando la vida para buscarse una mejor en países como España, Italia y Estados Unidos.
Con una industria bancaria diezmada, en la que el 70% de todos los bancos del país quebraron, sin un aparato productivo en marcha y en pleno proceso de dolarización (antes de exiliarse para siempre en Boston, Mahuad había ordenado la muerte de la moneda nacional, el sucre, que sería reemplazado por el dólar estadounidense, a razón de uno por cada 25 mil devaluados sucres), al Ecuador solo le quedaba ofrecer, a quien quisiera pagarlas, las materias primas que producía sin mayor esfuerzo. Entre ellas, la mayor de todas, el petróleo.
A Mahuad lo sucedió su vicepresidente, un abogado llamado Gustavo Noboa, que navegó la crisis con bandera de bonachón. Durante su gobierno, Rocío Vásquez, la vegetariana ministra que había convocado a la jovencita de pantalones a cuadros al servicio público, volvió al Ministerio de Turismo, y volvió a llamarla, con la oferta intacta.
Patricia lo consultó con su familia. Sus hermanos le dijeron que sería una responsabilidad demasiado grande. “Yo estaba asustada: ¿cómo iba a hablar en público?”, dice. “Yo no sabía bien cómo era la estructura del Estado, ni cómo funcionaba”. Dudó. Sin embargo, su padre, uno de los chamanes más respetados de la comunidad, le dijo que aceptara el cargo, que había visto que le iría muy bien.
Y todo fue bien hasta que empezó a salir mal. Al principio, la ministra Vásquez le dio autoridad y recursos a Gualinga. La oficina del Ministerio de Turismo en el Puyo dejó de ser una oscura oficina relegada a un edificio sin brillo ni personal. Pero, por la misma época, se reactivó la concesión del territorio sarayaku a la petrolera argentina Compañía General de Combustible (CGC).
“A nosotros el Estado y las petroleras nos han dicho terroristas desde los 70, cuando yo era chico”, dice Eriberto Gualinga, “pero todo se intensificó en el 2002”. La concesión se había hecho seis años antes, en los cuales varias veces la petrolera había querido ingresar al territorio sarayaku, donde estaba el 65% de las 200 mil hectáreas que CGC tenía permiso —estatal, pero no ancestral— de explorar y explotar. El contrato no había sido consultado con el pueblo sarayaku, pero en 2002, el Estado necesitado, ofreció todas las garantías para que la corporación argentina reiniciara sus trabajos de exploración en una tierra ajena.
Fue una época de división para Sarayaku: algunos dirigentes cedieron a los cantos de sirena corporativos y la resistencia comenzó a resquebrajarse. Otros, se mantuvieron en su posición inamovible. Decidieron que podrían encontrar en Patricia una aliada para la causa del pueblo. “Ella era una persona conocida. Había trabajado en la radio, había pasado por la Universidad Andina y había estado en el ministerio. Tenía mucha credibilidad”, dice Eriberto.
Tres líderes históricos del pueblo Sarayaku, Marlon Santi, José Gualinga y Heriberto Viteri, fueron a hablar con la directora regional del Ministerio de Turismo para pedirle que dejara las huestes estatales y volviera a su pueblo a encontrarse con su destino.
“Fue una decisión difícil”, recuerda: había hecho una carrera, era la mano derecha de la ministra en la región, había ganado autoridad y experiencia. Al mismo tiempo, los puestos estatales son efímeros hijos de la volatilidad de la política. “Pero había algo cierto”, dice Gualinga, desde el café donde habla, en Puyo, mirando por entre el entreverado de caña guadua y helechos que cuelgan y caen sobre un cartel que muestra a un grupo de mujeres amazónicas declaradas en resistencia, donde ella aparece en el centro. “Si algo tiene uno siempre, si algo uno va a tener siempre, es su pueblo. Así que decidí irme con mi pueblo”.
§
Cuando el Estado y la petrolera arremetieron, el pueblo Sarayaku se paralizó. “Se suspendió todo, la educación, la salud, el trabajo en la tierra. La única tarea en que estábamos concentrados era la defensa”, recuerda Eriberto Gualinga. La comunidad se organizó en campamentos de paz a lo largo de las trochas que unen las 135 mil hectáreas de tierra Sarayaku. “No había tiempo ni energías para nada más. Aunque sea de la selva, la selva te consume: defenderla desde dentro te cuesta toda tu energía”, dice el documentalista. Fue un tiempo revelador para los más jóvenes de Sarayaku: “nos conectamos con los líderes históricos”, dice Eriberto, “los vimos, los conocimos, salimos con ellos a las playas y la selva, aprendimos de ellos”. Gente como su padre Sabino, su madre Corina Montalvo, sus tíos, la familia Viteri, y otros líderes asumieron el rol legendario de los guardianes del territorio.
Fue en esa época de crisis en que Patricia comenzó su trabajo de la defensa sarayaku. Sin ser formalmente una dirigente, lideró la comunicación y las relaciones con el mundo mestizo, incluido Estado y petrolera. “La pregunta que me hacía era: ¿a quién acudimos, si la justicia en Ecuador no respondía?” Su rol se centró en lograr que los medios nacionales y las radios de Quito se interesaran por lo que pasaba en la Amazonía. “Patricia es un puente que conecta un mundo con otros múltiples mundos”, dice Viviana Krsticevic, directora de Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), con sede en Washington. Esa conexión lograría la simpatía y empatía de gentes de todo el planeta con la causa común de los sarayaku.
“Las cosas tienen que ser por algo”, reflexiona, a casi treinta años vista, Gualinga. “En el Ministerio yo estaba en un trabajo que me gustaba, pero lo mejor fue que luego me sirvió para la lucha sarayaku”. Gualinga logró el interés mediático, que produjo, a su vez, un interés internacional por lo que sucedía. Su paso por el Estado, la academia y los medios le había dejado lecciones no solo de comunicación, sino de gestión. “Aprendí algo que en el mundo indígena no está muy interiorizado: los papeles”. En el mundo indígena, eminentemente oral, el valor de la palabra es supremo. “En el mundo mestizo, la palabra no alcanza”, reflexiona.
El pueblo Sarayaku se enfrentaba a un Estado prepotente en una sociedad (la ecuatoriana) que aún carecía de conciencia ambiental marcada, y que, en cambio, conservaba un marcado desprecio —e ignorancia— de la vida de los pueblos ancestrales. La pelea no iba a ser sencilla.
Pero como en todo conflicto, en el cálculo de costos y sacrificios, hubo un intento de resolver el pleito sobre la mesa. El gerente de la petrolera CGC llamó a los representantes del pueblo Sarayaku a una reunión. Los citó en un elegantísimo hotel de Quito. Los sarayaku habían estado más de tres semanas en Quito, intentando frenar la maquinaria extractiva. “Ya no teníamos plata, ni para comer, queríamos regresarnos al Puyo, pero aún tenía reuniones pendientes, entonces no nos podíamos regresar”.
Cansados y hambrientos, fueron a la reunión con la petrolera, que estaba dispuesta a vencer por seducción. “Muy amables, como acostumbran ser, nos ofrecieron comida y bebida abundante”, recuerda Patricia Gualinga, que para entonces aún no cumplía 30 años. “Yo en el fondo sabía que eso era una trampa, así que solo acepté un vaso de agua”.
El gesto hizo que sus compañeros resistieran también la pantagruélica tentación petrolera. En un momento de la reunión, Gualinga recuerda que tomó la palabra y habló con franqueza: “No van a entrar a nuestro territorio”, les dijo a los petroleros argentinos. “Ahí mostraron su verdadero rostro. El gerente, de apellido Soldati, me gritó ‘Usted es una niña caprichosa, el gobierno nos ha dado los bloques y puede militarizarlos y lo va a hacer’”. No habría armisticio posible. La guerra —una guerra desigual— estaba declarada.
§
Las escaramuzas se intensificaron en 2003. El gobierno de Gustavo Noboa había terminado. Las elecciones presidenciales las ganó Lucio Gutiérrez, el exmilitar que había dado el golpe de Estado que derrocó a Jamil Mahuad. Con él, llegó un gabinete ministerial decidido a la explotación petrolera. El aparato estatal se puso en movimiento para cumplir las promesas hechas a CGC —y a muchas otras compañías de petróleos, minas y maderas. Patricia Gualinga conseguía entrevistas en medios para los dirigentes, organizaba a las mujeres, buscaba —y hallaba— aliados internacionales y fondos para financiar la resistencia.
Patricia Gualinga fue a buscar ayuda legal a quien quisiera dársela. Así conoció a Mario Melo, uno de los abogados que defendería a Sarayaku ante la arremetida petrolera – estatal. “Junto a otra lideresa, Cristina Gualinga, llegaron para solicitar apoyo legal frente a la invasión que estaban sufriendo”, recuerda Melo.
En paralelo, en la selva, el hostigamiento escaló. En enero de 2003 en Jatún Molino, una comunidad aledaña al territorio Sarayaku, se denunció una agresión a un grupo sarayaku que viajaba en canoas por el río Bobonaza. Desde la orilla, les dispararon.
Después, denunció el pueblo Sarayaku ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos (OEA), les cerraron el paso por el río, la principal vía de comunicación que tienen. A finales de ese mes, soldados del Ejército y personal de seguridad de CGC detuvieron a los dirigentes Elvis Fernando Gualinga, Marcelo Gualinga, Reinaldo Gualinga y Fabián Grefa, y, según denunciaron, los torturaron: fueron atados de pies y manos, los vendaron y los tiraron al suelo, donde los dejaron una hora. A Grefa lo obligaron a arrodillarse junto a un fusil y le tomaron fotos “aparentemente con el objeto de acusarlo de portar armas”, según un documento de la Corte Interamericana.
Unos días después, uno de los campamentos de paz del pueblo Sarayaku habría sido atacado con armas de fuego. Al momento del asalto, había 60 indígenas. Días después, dos niñas de 12 años habrían sido secuestradas por una patrulla del Ejército que iba a acompañada de personal de seguridad de CGC. Según documentos de la Corte Interamericana, “antes de ser liberadas, las niñas fueron objeto de abusos deshonestos”.
En mayo, la Comisión otorgó las medidas cautelares al pueblo Sarayaku, pero el hostigamiento no cesó. Por el contrario, el Estado dijo, según una respuesta enviada a la Comisión, que “los pobladores de Sarayaku habían amenazando a comunidades vecinas y que el Comando IV de Amazonas habría iniciado un operativo de seguridad para evitar ‘actividades delincuenciales’ por parte de los indígenas”. Además, dijo que se estaban utilizando las medidas cautelares para evitar que ciertas personas sean puestas a disposición de la justicia ordinaria, y que muchas de las alegaciones hechas por el pueblo sarayaku en su solicitud eran exageradas o falsas.
Gualinga recuerda que el general Oswaldo Romero, Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Ecuador (la máxima autoridad militar del país), fue en un helicóptero a decirles que era mejor que se rindieran. “De lo contrario, militarizarían el pueblo”, les dijo. Los soldados y oficiales que llegaron con él pertenecían a la cuarta división del ejército, aquella que, alguna vez, en un tiempo no tan lejano, le había prestado un helicóptero a Patricia Gualinga para que transportara a una ministra entusiasta. Las cámaras de Eriberto grabaron la incursión.
La confrontación recrudeció. En 2005, una marcha del pueblo Sarayaku del Puyo a Quito fue agredida en el camino. “Iban vestidos de trabajadores petroleros”, recuerda Patricia, “la petrolera le dio todos los insumos para el ataque”. Era un viernes, y no había autoridad que se hiciera responsable de lo que ocurría. “Sacamos 10 vuelos de gente herida”, dice Gualinga. “Había gente desaparecida, decían que mi hermano menor, el último, había caído al río”.
Esa noche, como el resto de los líderes sarayaku, no durmió. Pero en un golpe de lucidez, les escribió a los abogados que los representaban ante la Comisión y la Corte Interamericana en Washington. “Les mandé un SOS urgente a la gente del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional. Al día siguiente la Corte intervino: ese mismo día la comisión había mandado un pedido de medidas de protección para el pueblo sarayaku”, recuerda. El Estado no podría continuar con sus acciones contra el pueblo —ni permitir a la petrolera ingresar al territorio— sarayaku, a riesgo de tener que pagar millonarias indemnizaciones o de generar aún más evidencia en el caso que se discutía. Durante siete años, hasta que se sentenció el caso, siete años después, las medidas protegieron a Sarayaku.
§
En 2010, Patricia Gualinga estaba trabajando en Lima, como asesora en la Comunidad Andina de Naciones (CAN), cuando uno de los dirigentes del pueblo sarayaku, Franco Viteri, la llamó. “Me dijo que necesitaban una mujer fuerte para ser dirigente”. En los pueblos indígenas del Ecuador, cada pueblo tiene una dirigente de mujeres. “Pero en nuestro pueblo, el cargo no tenía mucha fuerza”. Gualinga lo asumió en 2011. “Solo ahí me di cuenta que nunca había sido formalmente parte de la dirigencia, que me había pasado haciendo cosas sin tener ningún cargo formal”. Habían pasado diez años desde que salió de las oficinas ministeriales para dedicarse a la defensa Sarayaku..
El proceso ante la Corte Interamericana había avanzado, y estaba en las etapas previas a que se resolviera.
En 2012, Gualinga participó de la audiencia final. Mucho había cambiado desde la victoria de 2005. En 2007, un joven economista llamado Rafael Correa, cuya única experiencia política había sido dirigir por seis meses el Ministerio de Economía del Ecuador, había arrasado en las elecciones presidenciales con la promesa de “refundar la Patria”. Había ganado trepado en una plataforma de organizaciones de izquierda, con el apoyo de ambientalistas e indígenas. Correa había prometido que no explotaría el petróleo del parque Yasuní y había incluido en la nueva Constitución del Ecuador, aprobada en 2008, un innovador conjunto de derechos para la naturaleza.
Pero muy pronto, su gobierno giró hacia el extractivismo. Fue perdiendo a sus aliados medioambientales e indígenas. Se peleó con su mentor, el economista y activista de la naturaleza Alberto Acosta. Fue intolerante con la prensa, virulento con sus detractores. Hizo grandes carreteras y megaproyectos de energía. Sus enemigos lo acusaban de permitir la corrupción, de ser alérgico a la fiscalización; sus seguidores eran capaces de justificarle todo.
Correa reprimió la protesta social, en especial aquella ligada a la oposición a la extracción petrolera y minera. Llamó “infantiles” a los ambientalistas que, como Acosta, se oponían a la extracción. La criminalización de la defensa de los territorios indígenas se intensificó. José Serrano, quien fuera uno de los abogados del pueblo Sarayaku en sus casos ante la Comisión y la Corte Interamericana, se unió al gobierno de Correa. “Era una persona a la que le teníamos mucho cariño y aprecio”, recuerda Gualinga, “por eso nos dolió tanto cuando vimos cómo cambió y cómo empezó a perseguirnos”.
Serrano se convertiría en el todopoderoso ministro del Interior del gobierno correísta. Bajo su mando estaba la Policía que reprimió y apresó a gente que, antes, había sido su defendida.
Ante ese Estado se enfrentaba el pueblo sarayaku en la audiencia de 2012. Los abogados de los sarayaku le dieron tres roles a Patricia Gualinga. “Yo sería la testigo principal, quien haga la petición final a la Corte y la traductora de los otros testigos”. Otra vez, el tamaño de la tarea parecía descomunal. “Era demasiada responsabilidad en mi espalda”. Gualinga no debía solo preparar a los testigos y prepararse para su testimonio ante la Corte: debía, además, conseguir los fondos que permitiesen que una delegación de más de 50 mujeres sarayaku pudiesen ir a la audiencia, en la sede de la Corte, en San José de Costa Rica. “En algún momento, me sentí enferma. Pero al final pude dar todo lo que di en la Corte Interamericana”. El abogado Melo dice que “Patricia siempre fue un pilar en la defensa”.
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (el CEJI, con sede en Washington) también fue parte del equipo legal de Sarayaku. Viviana Krsticevic, su directora ejecutiva, dice que las luchas como las de Sarayaku nunca son de una sola persona, sino de comunidades enteras. “En estas luchas colectivas, la capacidad de potenciar los movimientos de líderes como Patricia Gualinga es esencial”.
Tras años de resistencia, en junio de 2012, la Corte condenó al Estado ecuatoriano. El rostro de Patricia Gualinga, la torre de la dignidad sarayaku, apareció retratado en medios de todo el mundo.
§
Toda historia de resistencia es una historia abierta: la gran victoria que significó la condena en la Corte Interamericana fue reemplazada por la persecución que el Estado del Ecuador emprendió contra un grupo de mujeres amazónicas que se autoconvocó en 2013 para oponerse a la undécima ronda petrolera —un proceso de licitación de campos petroleros sin explotar, y en el que estaban interesadas compañías de lugares tan disímiles como Chile y Bielorrusia.
La primera marcha fue organizada por Gualinga. Eran solo mujeres Sarayaku caminando hacia Quito. Durante 15 días, Patricia habló en todas las radios y estaciones de televisión que le dieron espacio. “Al final de la última entrevista, en la radio Cristal, mi voz se fue apagando enlace hasta que me quedé una semana sin hablar”.
Varias mujeres de otras nacionalidades —shiwiar, sapara, waorani, shuar y achuar— se unieron al movimiento. Así nacieron las Mujeres Amazónicas, una agrupación de mujeres indígenas de convocatoria espontánea que sigue un solo precepto: la tierra no se negocia, solo se defiende. Ese año, le entregaron un manifiesto a Rafael Correa, ya en la fase final de su metamorfosis hacia el extractivismo. “Nos dijo que vayamos a Panacocha a ver la ciudad del milenio, el pobre decía cosas disparatas, decía que cambiaríamos de opinión al ver esa ciudad. Obvio que no nos conocía”.
Correa había logrado mermar la credibilidad de la dirigencia indígena, conformada básicamente por hombres. La emergencia de las Mujeres Amazónicas le dio un nuevo contradictor, uno femenino, que lo cuestionaba en una clave menos viril, una frecuencia que Correa no dominaba. “Eso lo pagaríamos muy caro”, dice Gualinga.
Las mujeres amazónicas se convocaron para, en noviembre, plantarse al pie del Ministerio de Hidrocarburos, donde se hacían las negociaciones. “Hubo un incidente: salió el bielorruso y la gente le persiguió, acusándolo de dañar nuestro territorio, Correa utilizó eso para ponernos una denuncia a varias personas —entre ellas yo, Margoth Escobar, Nema Grefa, y otras mujeres y dirigentes”. La acusación era terrorismo y sabotaje. En mayo de 2017, Correa dejó el poder en manos de su partidario, Lenín Moreno, con quien no tardaría en enemistarse en medio de acusaciones de traición y sedición. Las mujeres amazónicas, sin embargo, permanecieron.
§
Ese mismo año, Patricia también dejó su cargo. “Pensé que, por fin, iba a tener una vida de tranquilidad”. Le habían ofrecido la presidencia del pueblo sarayaku y ella, una vez más en su vida, había dicho que no. “No podía: mi papá tiene 95 años y mi mama 85, había pasado todo el tiempo en la lucha, mi esposo también al vaivén de mis procesos”. Casi treinta años después, la joven funcionaria entusiasta se había convertido en un símbolo de la resistencia: “la admiro por su lucha incansable no sólo por su pueblo, sino por todos los pueblos”, dice Margoth Escobar, otra de las mujeres amazónicas perseguidas por su oposición a la extracción de recursos en la Amazonía ecuatoriana. Mario Melo, el abogado Sarayaku, cree que Gualinga es el rostro de una lucha más grande: “es una mujer honesta, tremendamente comprometida”, dice Melo, “que se ha convertido en una lideresa entre los pueblos indígenas del mundo”.
Pero a tres décadas de la lucha, Patricia Gualinga pensaba que lo justo era dedicarse a su familia. Los vaivenes de la política partidista la habían llevado a ser candidata a cargos de elección popular dos veces. Dos veces perdió. “No sirvo para la demagogia, ni para abrazar a todo el mundo, ni sonreírle a todo el mundo, ni para decir las cosas a medias”. Su hermano Eriberto, con una sonrisa de lado, lo confirma: “Mi hermana es una mujer temperamental, no en el mal sentido”. Dispuesta a darse un respiro del trajín, decidió retirarse de la vida pública.
“Y sí viví unos meses de tranquilidad, hasta que enero de 2018, a la una de la madrugada, me rompieron los vidrios de mi casa a pedrada, gritándome que la próxima volverían a matarme”, dice.
Gualinga estaba en shock. “Se suponía que debía esperar estas cosas en la dirigencia, no ya fuera”, dice. Pero luego se dio cuenta que se acercaba el lanzamiento de nuevas rondas petroleras y la apertura de nuevos bloques. No importa quién esté en el gobierno, las petroleras siempre están en el poder.
Hasta hoy, no se sabe quién fue. Lo único que sabe Patricia Gualinga es que el ataque reagrupó a las mujeres amazónicas que se habían unido en 2013. Se juntaron en el mismo café de El Puyo donde siempre se han reunido, que es de la familia de otra activista perseguida por gobiernos y petroleras, Margoth Escobar. Dijeron que no las iban a amedrentar. “No nos conocen. No me conocen”, dice Gualinga. Unas semanas después le fue entregado el premio Brote Activismo Medioambiental del Festival Internacional de Cine Medioambiental de Canarias, que en ediciones anteriores reconoció el trabajo de otras activistas como Berta Cáceres, Ikal Angelei y Ruth Buendía.
Esa mañana de febrero de 2019, El Puyo, como hace medio siglo, vive y muere en la paradoja del petróleo, la gran victoria pírrica del progreso del Ecuador, que llegó al absurdo de pasear a su primer barril de crudo en un desfile militar, como si fuese el gran héroe nacional. Patricia Gualinga habla con la misma voz dulce, severa con la que le ha hablado a petroleros, ministros y cortes internacionales, y dice, como revelando un secreto: “Cuando mayor peligro hay es cuando más lúcida estoy”.