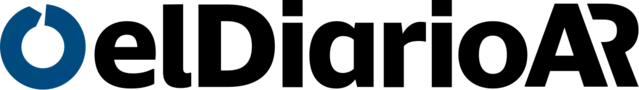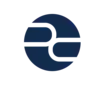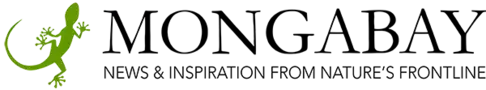La historia iba a ser otra. Se llamaba relatos de reparación desde la selva en ruinas. Sucedía en el mismo lugar, Maranhao, un estado del noreste de Brasil donde Amazonas empieza y también donde ha estallado su destrucción.
Maranhao es la frontera más deforestada de ese paraíso de plantas y animales y pueblos que se está acabando. El lugar donde más brasileros viven en extrema pobreza y uno de los dos estados donde más ha crecido la violencia en el último año.
Esa historia sin embargo proponía narrar algo que también acontecía. Un pasaje luminoso en medio del horror que viven los pueblos indígenas desde hace demasiados años, recrudecido en los últimos tres por un presidente que está haciendo lo posible por acabar con ellos: Jair Messias Bolsonaro.
Esa historia era, como esta, sobre los indígenas awa guajá que viven en esa selva. Son cazadores recolectores, parte de los últimos grupos del mundo con esas formas de vida siempre en movimiento, andada. Hay un número indeterminado de ellos que todavía permanecen aislados: no ignoran que hay una sociedad ordenada tras un Estado, se niegan a relacionarse con ella y han ganado ese derecho. Otros, unos cuatrocientos, viven bajo la categoría de recientemente contactados: tras haber padecido una cantidad de violencias que implicaron el asesinato de sus familias, su persecución y cercamiento, hoy viven agrupados en aldeas desde donde establecen las estrategias defensivas para no perderse, para no dejar de ser awás.
Son sobrevivientes y viven en cuatro aldeas ubicadas en sus tres territorios demarcados: Guajá (en Tierra Indígena Alto Turiaçu), Juriti (en Tierra Indígena Awa) y Awá y Tiracambú (en Tierra Indígena Carú). Que estén demarcados quiere decir que, si bien no dejan de pertenecer al Estado brasilero, ellos tienen derecho exclusivo a vivir ahí y a valerse del lugar con todo lo que contiene. También a tomar todas las decisiones y organizarse.
Esa historia empezaba así, y esta también lo hará.
En marzo de 2020 con el registro vivo sobre sus cuerpos del exterminio biológico que provocaron a sus parientes enfermedades como la malaria y la neumonía, ni bien supieron de la Covid-19 los awa guajá contactados cerraron sus aldeas. Nadie podía entrar ni salir salvo que hubiera una emergencia. Llegado ese caso fijaron espacios de aislamiento obligatorio: 14 días en una casa destinada para tal fin. Buscaron permanecer a salvo de quienes portan las dolencias, los karaís (como llaman a los blancos).
Durante esos largos meses recuperaron la fluidez de muchas de sus prácticas interrumpidas a diario en normalidad. Forzados primero a vivir en esas aldeas y luego a recibir visitas constantes, volvieron a llenar sus horas de caminatas y caza. Así reencontraron sus ritmos, sus silencios, su alimentación, su salud, sus cantos.
Conocer esas vidas contemporáneas a las nuestras en este tiempo de colapso en que extinguimos nuestras posibilidades de permanecer en el planeta Tierra puede servir para evidenciar de una manera rotunda que hay hoy otras formas relacionales posibles a las que muchos de nosotros asumimos. Formas que no rompen lo vivo sino que se entraman con ello, lo guardan y preservan. Como escribe el antropólogo Eduardo Viveiros de Castro, estos pueblos son “islas de humanidad que permanecen encima de la superficie de sumersión de este océano blanco y homogéneo en su composición política (estado nacional), económica (capitalismo) y cultural (cristianismo)”.
Durante la pandemia, los awa guajá abrieron nuevos parajes para sí mismos, espacios de reencuentro hechos de selva. Y lograron permanecer a salvo: no tuvieron dentro de las aldeas ni un caso de coronavirus en todo 2020, tampoco un año más tarde cuando Brasil, gestionado bajo un plan sanitario más parecido a la total propagación del virus que a su contención, llegaba al medio millón de muertos.
Pero en julio de 2021, producto del avance de un gobierno que es un peligro para la humanidad toda, el Covid-19 llegó a sus tierras.
Cuando el virus llegó
En tierra awa guajá y, en sólo 17 días, el virus mató a un hombre. Un awá guajá de ojos dulces y una sonrisa extática. Un hombre de edad misteriosa pero ya avanzada llamado Karapiru. Unos cuatro días más tarde de esa muerte -los que tardó el gobierno en testar al resto de los indígenas- hubo 36 casos positivos, 11 casos en Tiracambu y 25 casos en la aldea Awa. Los testeos no se repitieron. Hoy la mayoría de ellos permanecen aislados y en un estado desesperante: no cuentan con asistencia alimentaria adecuada ni productos de higiene. No están protegidos, ni ellos ni sus tierras.
“La situación es muy difícil -resume Tatuxia’a uno de los líderes. Necesitamos un médico en la puerta de cada aldea (actualmente hay uno solo para cuatro aldeas distantes hasta por 6 horas). Necesitamos máscaras, alcohol en gel y alimentos. Si no lo hacen las personas van a morir. En las tierras están entrando invasores, matan a los animales, se llevan la madera, y nosotros no podemos salir de acá a defenderlas”.
La comunicación es por audios de WhatsApp. Lo único que veo de él es una foto, la que aparece en su perfil. Es un hombre de mediana edad con mirada calma, piel dorada y ojos rasgados. Tiene una corona de plumas anaranjadas que envuelve su frente y un brazalete de plumas rojas que en su brazo izquierdo. Usa también collares de plumas oscuras y lleva el torso desnudo.
Me dice que algunas personas sólo han comido arroz desde hace cinco días. Me cuenta que tiene hijos pequeños y los escucho a su alrededor, llorando o pidiendo algo cada vez que manda un mensaje. Tatuxa’a es amable pero siempre parece al borde de sus fuerzas y posibilidades. Tal vez porque esta historia triste empezó cuando empezamos a hablar, el 4 de julio.
Ese día Tatuxa’a volvía junto con otros 80 awa guajá de un corte de ruta y manifestación ¿Por qué romper ese aislamiento tan exitoso, por qué arriesgarse así? La salida intempestiva tenía una explicación contundente: la Cámara de Diputados había aprobado el texto final de un proyecto de ley, el PL490, que amenaza con llevar a los indígenas y a la Amazonía a la completa extinción.

“Estamos muy cansados. Este gobierno de militares está en contra de nosotros. Todo es muy ruin. Pero mañana te cuento, mañana hablamos mejor”, me dijo.
El colapso es el Estado
El 15 de junio representantes de distintas comunidades indígenas de todo Brasil estaban convocadas en Brasilia para manifestarse. Pese a los infectados, la falta de oxígeno, la falta de vacunas, los tantos muertos, la Conmebol eligió a Brasil para celebrar ahí la Copa América. Involucró un gastadero y se inauguró en un estadio vacío con un discurso por redes sociales. “La vida es un juego colectivo, sólo se vive juntos, solo se gana juntos”, dijo el locutor de eso que bien podría haber sido una ficción distópica pero no, para distopía esta realidad velada por el entretenimiento anestésico que bloquea los receptores de interés, empatía y supervivencia.
En ese contexto, la bancada ruralista de la Cámara de Diputados aprovechó para avanzar con una propuesta legislativa de destrucción masiva: el proyecto de ley 490. La normativa tiene 14 años de ir sumando artículos con un único objetivo: derribar los derechos constitucionales de los pueblos indígenas y otorgar permisos para la expansión de la soja, la ganadería, la minería, y otros proyectos extractivos sobre la selva.
El proyecto de ley 490 propone la creación de un marco temporal para la gestión de derechos: 5 de octubre de 1988. Si se convierte en ley los indígenas solo podrán tener la demarcación de sus tierras, que habitan hace miles de años, si estaban ahí ese mismo día. Si no estaban tendrían que comprobar que fueron expulsados a la fuerza e iniciar un pedido de restitución al lugar. “Este proyecto de ley pide formas de comprobación de titularidad que no existían 32 años atrás cuando los indígenas eran tutelados por el estado brasilero y no podían ir por su cuenta al a justicia”, dice Juliana de Paula Batista, abogada del Instituto Socioambiental, una de las organizaciones que representa los derechos de esos pueblos de Brasil.
No es todo. El plan incluye avanzar sobre las tierras que ya están demarcadas permitiendo su uso para la explotación si se determina que son áreas “relevantes de interés público de unión” (característica con la cual definen a todas las grandes obras, desde represas hasta mineras). “No es que hoy no se hagan esas obras -dice la abogada Batista de Paula-. Pero cada una requiere de una ley específica de autorización del congreso con participación de los núcleos de las comunidades indígenas. Con el PL490 eso quedaría suspendido”.
Por último, el PL490 derriba una política fundamental para los derechos humanos: el no contacto con los pueblos indígenas que viven en aislamiento. Hay unos cien pueblos en esa situación, como los awa guajá que habitan tierras fuera de las aldeas. “Hoy la ley plantea que a no ser que esos grupos demuestren deliberadamente que quieren hacer contacto, el Estado no se puede acercar”, dice Batista de Paula, “pero el nuevo proyecto de ley habilita la intermediación con ellos, por funcionarios públicos, grupos evangélicos radicales y empresas privadas con un interés sobre sus tierras”.
Contra todo eso, contra el cielo cayendo para aplastar sus derechos conquistados, los representantes indígenas estaban en la calle el 15 de junio, día inaugural de la Copa América. Llevaron sus atuendos tradicionales, sus pieles pintadas y la claridad encendida con que gritan que el año 1500 nunca acabó. Que la conquista sangrienta sigue derrumbando árboles inmensos, llenando los ríos con mercurio, extinguiendo animales hermosos, y ahora también a punto de acabar con la humanidad entre leyes perversas.
Algunos de sus líderes como Dario Kopenagua, Kreta Kaingang y Sonia Guajajara, entraron a la Cámara de Diputados a participar en las audiencias públicas. “Con el PL490 esta Cámara estará decretando el genocidio indígena”, dijo Sonia Guajajara.
Dos días pasaron, luego cinco. Los partidos de fútbol siguieron y también los indígenas en la calle. La policía los acechó desde que llegaron hasta que el 22 de junio los atacó. Reprimió, disparó bombas de estruendo, balas de goma y gases lacrimógenos contra ancianos, mujeres y bebés. Las calles de Brasilia parecían lo que el país es: un territorio que declaró la guerra a sus pueblos.
El 25 de junio el texto final del proyecto fue aprobado en la cámara concluyendo así con el penúltimo paso formal que necesitaba. Ahora será debatido en un parlamento que pronto podría convertirlo en ley.
Karapirú, el testigo
Durante esos días las protestas se replicaron en todo el país. Porque si de algo saben los pueblos indígenas brasileños es de brutalidad estatal, de invasores y proyectos mesiánicos.
En el caso de los awa guajá, por ejemplo, la historia ha incluido contacto forzado, emboscadas con ataques a tiros, ponerles veneno para hormigas en su comida y llevarles ropas contaminadas con sarampión. A cada encuentro sigue la construcción de carreteras, la expansión de poblados y campos agrícolas, la deforestación impiadosa y sobre todo el mayor emprendimiento minero ferroviario del mundo. Un tren de 14 mil vagones que tarda horas en pasar mientras aturde y espanta animales, para transportar hierro extraído del yacimiento Serra dos Carajás. Mina y tren con un mismo dueño, la empresa Vale S.A.
Una obra que encarna como pocas el proyecto de integración y modernización de Brasil que propuso la dictadura militar (1964-1985). Régimen repleto de muertes sin rastros: “De los secuestros y asesinatos de indígenas no quedaron evidencias porque esas personas que la dictadura asesinaba no estaban configuradas en los sistemas de burocracia estatal. Indocumentados, invisibilizados, los indígenas en dictadura fueron doblemente desaparecidos”, explica el arquitecto Paulo Tavares, parte del proyecto Arquitectura Forense que busca pistas del exterminio en la selva.
Millones de indígenas borrados de la historia. Aunque ninguno salió indemne, algunos sobrevivieron y se convirtieron en un acontecimiento perturbador para la narrativa de orden y progreso.
Eso siguen siendo muchos indígenas. Eso son los awa guajá. Eso era Karapirú: un testigo de otro Brasil posible, parte de un grupo sin contacto que un día de 1978 fue atacado a tiros por quienes codiciaban sus tierras, matones de hacendados. Toda su familia fue asesinada en esa masacre: su compañera, sus bebés, sus parientes. Él logró huir llevándose a uno de sus hijos consigo pero lo perdió en el camino porque Xiramukũ, de unos siete años, quedó atrapado entre alambres de púa y fue secuestrado.
La noticia de “un indio perdido” llegó al Estado brasileño y fue a buscarlo con funcionarios de la FUNAI, la Fundación Nacional del Indio, entidad que media entre los pueblos originarios y el resto del país. Sin intérpretes a mano los funcionaron recurrieron a alguien que creían podría ayudarlos. Un joven que diez años atrás apareció en una hacienda y dijo llamarse Xiramukũ.
Era el hijo de Karapiru.
La historia fue contada muchas veces y hasta tuvo una película, Sierras de Desorden. Pero padre e hijo no volvieron a vivir juntos porque Karapiru fue mudado a una aldea donde compartiría la vida quieta que había planificado el gobierno para los de su etnia: otros awá guajá que no había visto antes pero que acabarían siendo sus amigos. Personas con quienes nunca dejaría de luchar por sus derechos y con quienes un día de junio en 2021 estuvo de acuerdo en sumarse a las protestas que se multiplicaban en Brasil.
¿Cómo lograr la atención de la sociedad viviendo tierra adentro?
Cuando es necesario, los awa caminan hasta las vías de Vale SA y las obstruyen. Se colocan ellos mismos con sus arcos y flechas e impiden que pase el tren. Eso hicieron el 24 de junio en coincidencia con las primeras protestas de Brasilia.
Desde allá enviaron fotos a Marina Magalhães, una lingüista que trabaja en el registro de la lengua awa guaja, y a Flávia Berto, la maestra de su escuela, que también los asesora. Pocos días después, cuenta Magalhães, le dijeron algo inquietante: querían viajar, romper el aislamiento, para sumarse a otra movilización. “Les planteamos nuestras dudas sobre ese viaje pero ellos dijeron que sentían que el momento era crítico. La situación los estaba empujando”.
En tiempo récord, al otro día, contaban con todo lo que necesitaban para viajar: un ómnibus, alimentos y productos de higiene. Los proveía Vale S.A. Esa empresa que pierde fortunas cada vez que los indígenas protestan en sus vías los trasladaría unos 100 kilómetros. La empresa ayudaría al pueblo aislado a encontrarse con otras personas en tiempos de pandemia.
“Fue algo muy irresponsable. La empresa no podía sino saber a qué estaba exponiendo a una comunidad que estaba aislada”, dice Flávia, la maestra. “Ni siquiera les dieron barbijos adecuados”, dice y me envía la foto: triángulos de tela sostenidos por un solo elástico que fueron entregados en bolsas con sello de la agencia estadounidense USAid e instrucciones de uso que corresponden a otros modelos.

Consultada para este reportaje, Vale S.A. no niega su participación: “Con una solicitud del pueblo indígena, formalizada mediante carta a la empresa, sujeta al uso de estos materiales y acciones que cumplen con la normativa vigente, sin perjuicio de el derecho de ir y venir de los ciudadanos, los servicios públicos prestados y las actividades de la propia Vale, reconociendo y respetando el derecho a la libre expresión, tal como lo establece nuestra Constitución Federal”, dice en mensaje enviado por correo electrónico.
Así, el 28 de junio los awa guajá emprendieron el viaje que terminaría en este encierro atroz que hoy padecen en el que están prácticamente sin comida ni atención médica adecuada, rodeados por las distintas formas de representación que tiene la muerte en ese lugar llamado Amazonas.
Alma perdida
El 30 de junio luego de cortar la ruta nacional volvieron a sus aldeas, siguieron instrucciones: “Lo que nos explicó Vale y el personal de salud”, dice Manã, uno de los indígenas que viajó.
-¿Aislamiento?
-No, tirar la ropa con la que habíamos viajado y tomar un baño.
Ya no existían aquellas unidades dispuestas al comienzo de la pandemia para aislar por 14 días a quienes habían tenido que salir por alguna emergencia. Vale S.A. había terminado esos contratos.
La dependencia de las comunidades con la empresa se explica en relación directa con la retracción del Estado en el cumplimiento de todas sus responsabilidades: en el primer semestre de 2021 FUNAI solo ejecutó el 1 por ciento del presupuesto consignado para acciones de “Enfrentamiento de la emergencia de salud pública de Coronavirus”. No hay suficiente personal de salud, no hay medidas preventivas ni hubo pruebas PCR a tiempo para los awa guajá. No les hicieron hisopados el mismo día en que volvieron a la aldea sino después de la primera muerte.
La decisión de la comunidad había sido que solo los jóvenes, los más fuertes, fueran a la manifestación. Karaipú quedó en la aldea. Como el resto, tenía el calendario de vacunación completo, pero era el más frágil. Poco después de que sus amigos volvieran del corte comenzó a sentir cansancio, dolor en el cuerpo, tos. Igual se sintió otro anciano, Kamairu.
Ambos fueron trasladados al hospital. Intubados. Kamairu permaneció internado una semana. Karapiru murió.

Ese día, Tatuxa’a estuvo cazando en la selva. Cuando volvió, por la noche, le contaron la noticia. Y él a mí: “Karapiru ya falleció”, me dijo en un audio con voz suave como un sollozo. “Estamos muy tristes. Los karaí (los blancos) ya habían matado a toda la familia de Karapiru. Él siempre sentía dolor, los karaí le sacaron tiempo, mucho tiempo. Y el covid llegó y completó el asunto y se murió ya”.
Los awa guaja no hablan de quien murió, sin embargo esta vez sí lo hicieron, lo hacen. Como tantas otras cosas: forzados.
A Karapiru no lo enterraron en el cementerio indígena. Las autoridades decidieron que su tumba estuviera en el cementerio municipal, aduciendo medidas de seguridad.
Marina, la lingüista, recibió durante esos días muchos mensajes. Todos hablaban de sus sueños: Karapiru estaba otra vez perdido entre los blancos.
“Nos necesitan muertos”
Los awás viven hoy ese duelo. Muchos están enfermos, sin poder salir a cazar y prácticamente sin comida ni atención médica adecuada. Enfrentados a este mismo virus letal que acorrala a toda la humanidad pero con una memoria inmunológica otra que los vuelve mucho más frágiles. Sin un claro plan de protección y cada día con más presión para que vuelvan a sus actividades como la escuela y reuniones con funcionarios.

En ese contexto el gobierno avanza en su plan de acción que tiene al PL490 como bala dorada. En una reunión virtual, diputados presentaron la propuesta a 41 diplomáticos de América y la Unión Europea. “El indio tiene el doble de superficie que un productor rural, pero no puede utilizarlo porque no hay ley. Necesitamos regularizar y dar dignidad y una vida mejor, con acceso a la salud y la educación a los pueblos indígenas”, dijo el diputado Sérgio Souza el presidente Frente Parlamentario de Agropecuaria.
Mientras él vendía espejos de colores al poder, Tatuxia’a me enviaba otro mensaje de audio para esta historia que debía ser un acontecimiento de reencuentro y reconexión que ahora debe esperar.
Hablaba firme, pausado, procurando que entendiera todas las palabras de ese portugués difícil que pronuncia hace pocos años. “No están curando a los que están enfermos. Y las personas están muriéndose por cuestiones en el pulmón, con neumonía, eso que nos mata. ¿Será que no hay remedio para neumonía? ¿Será que el Ministerio de Salud no lo sabe? Queremos un médico, un especialista. Hay 27 personas con el virus, hay 13 personas a la que les duele mucho la cabeza, los ojos, para tratar la enfermedad de cabeza. ¿Cuál es el remedio propio que sirva para la cabeza?”, dijo.
“El médico que nos enviaron no nos respeta, no respeta a los más viejos. Los funcionarios que nos mandan son amigos de Bolsonaro, gente que no quiere cuidar de indígenas. Gente que necesita que nosotros estemos muertos para traer a nuestros enemigos, al agronegocio, a la minería, a los madereros. Porque no piensan bien. El gobierno no piensa ¿de dónde viene el agua, para beber? De donde hay árboles. Los árboles protegen al río. Ellos se llevan los árboles y el río muere y la tierra muere también atrás. Y eso no puede ser.
“Porque ¿quién hizo todo esto?”, pregunta Tatuxia’a. “Ustedes dicen Dios. Yo digo: hay personas que viven en el cielo. Las que vivieron antes en nuestro territorio y ahora dejaron el territorio para nosotros. Para que vivamos más, para que nos alimentemos bien, para sostener a nuestras familias. Eso queríamos decirte, para que informes, también. Para que nos escuchen. Y por eso defendemos nuestro territorio, que somos dueños del territorio, que es indígena”.
Investigación periodística y texto: Soledad Barruti
Edición: Paula Mónaco Felipe
Dirección de fotografía: Miguel Tovar